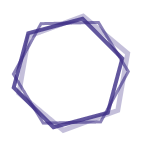RESUMO
La lepra es una enfermedad que data de muy antiguo, ha sido considerada por centurias como incurable, mutilante y repulsiva, lo que motivó el que durante siglos a los enfermos se les arrojara de los enclaves urbanos y en el mejor de los casos se les confinara en áreas propias, si no eran perseguidos como enemigos. En la conciencia social esto motivó que hasta hoy, un caso de lepra resulta traumático en familia, barrios y centro de trabajo, por lo que se precisa una adecuada educación de la población, para el trato con estos enfermos. En Cuba, los primeros casos se reconocieron en las Actas del Cabildo celebrado en La Habana, en fecha tan temprana como 1613. En Puerto Príncipe, entre 1706 y 1715 las autoridades acordaron más de una vez recoger a los enfermos de ese mal que vagaban por la ciudad y ya en 1734 solicitaron un permiso a las autoridades eclesiásticas para construir una ermita dedicada a San Lázaro con una silo anexo de leprosos, que fue inaugurado en 1937 y que con altas y bajas duró en funcionamiento hasta el final del siglo XIX en que fue clausurado por el Gobierno Interventor norteamericano. Según el Dr. José Díaz Almeida, en 1900 las estadísticas de lepra en Las Antillas calcularon para Cuba una cifra de 1.000 enfermos y en 1961 alcanzó la cifra de 4.500 lo que determinó que el Ministerio de Salud Pública incluyera un Programa Nacional de Control de Lepra que comenzó en 1962, el cual desarrolló el examen sistemático de los enfermos y el chequeo de sus convivientes que en 1972 pasó a las áreas de salud, manteniendo la Dapsona como droga de primera línea(1). En 1977 se estableció un nuevo programa de control basado en el uso de la Rifampicina, droga bactericida, cuyo objetivo inmediato fue reducir progresivamente la morbilidad a cifras mínimas mediante la curación y corte de la cadena de transmisión (2). A partir de abril de 1989 se implantó en las provincias de Camagüey, Santiago de Cuba y Guantánamo, el Programa de Control de Lepra 1988, basado en la poliquimioterapia, con la administración de las drogas Rifampicina, Dapsone y Clofazimina (3). La evidencia epidemiológica sugiere que la fuente mayor de transmisión radica en los individuos que todavía no presentan síntomas, por lo que a través de los estudios inmunológicos se han logrado caracterizar antígenos específicos del micobacterium leprae, entre los que figuran el test inmunoenzimático ELISA que se utiliza para detectar AC específicos anti micobacterium leprae, de la clase IGM contra el glico lípido fenólico (PGI) obtenido del hígado del armadillo infectado con micobacterium leprae. Considerándose en la actualidad que las cifras mayores de 0,300 son propositivas, entre 0,2250 y 0,300 dudosas y las menores de 0,250 son seronegativas (4) y (5). En el área de salud Julio A. Mella de la ciudad de Camagüey, desde el año 1977 con la inauguración del policlínico, comenzó el seguimiento de los pacientes afectados en esa zona. El objetivo del presente trabajo es: Analizar los datos existentes del programa de lepra en nuestra área de salud durante los últimos 25 años para conocer su prevalencia y tendencia (AU)
No disponible